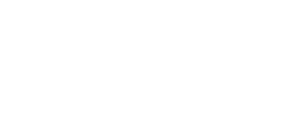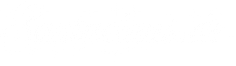Ventana del calendario de adviento
el 10 de diciembre
El duende Anton y la pirámide navideña
Érase una vez, en una helada mañana de diciembre, cuando los primeros rayos del sol acariciaban suavemente el pueblo cubierto de nieve. El aire era claro y fresco, y el aroma de canela y pan recién horneado flotaba por las pequeñas calles. En una acogedora casita decorada con ramas de abeto, al borde del bosque, vivía el duende navideño Anton. Sus pequeñas manos eran hábiles y veloces, y su corazón latía con fuerza por la magia de la Navidad.
Pasaban los días, y Anton tenía una tarea muy especial: debía construir una magnífica pirámide navideña, que esparciera la luz de las velas a todos los rincones de su pequeño pueblo. Solo la idea le sonrojaba las mejillas de emoción. “¡Esta pirámide superará a todas!”, murmuró con entusiasmo mientras entraba en su taller. El aire estaba impregnado con el dulce aroma de la madera recién cortada, y el sonido alegre de la sierra cortando las tablas era como música para sus oídos.
Con cada corte, la pirámide iba tomando forma. Anton se imaginaba cómo pronto las luces parpadearían y danzarían en la oscuridad, mientras los niños las observaban con los ojos bien abiertos. Escogió cuidadosamente los colores para las pequeñas figuras: rojo brillante para Santa Claus, verde suave para el árbol de Navidad y dorado resplandeciente para las estrellas. Mientras trabajaba con mucho amor y dedicación, sentía en su estómago esa cosquillita de emoción—una sensación como si una bufanda calentita lo envolviera.
Pero conforme se acercaba el gran día, Anton también sentía más presión. “¿Y si no queda perfecto?”, pensaba, como un pequeño gusano que carcome una manzana. En esos momentos, Anton se paraba junto a la ventana y miraba hacia el bosque cubierto de nieve. La vista de los copos brillantes cayendo suavemente del cielo tranquilizaba su corazón. Pensaba en toda la gente de su pueblo, en sus rostros iluminados en Nochebuena—y de pronto, la presión desaparecía. No se trataba de perfección, sino de compartir luz y amor.
Finalmente llegó el gran día. Con dedos temblorosos, Anton colocó la pirámide terminada en la plaza del pueblo. Se elevaba alta, adornada con figuras que parecían cobrar vida. Al caer el atardecer y brillar las primeras estrellas en el cielo, encendió las velas. Una luz cálida llenó la plaza e hizo latir más fuerte los corazones de todos. Los niños reían y bailaban alrededor, con los ojos tan brillantes como la misma pirámide.
Al estar en medio de todo—rodeado de rostros felices y del sonido de villancicos—Anton sintió una ola de felicidad recorrerle el cuerpo. Fue un momento inolvidable, lleno de calidez y unión. El pequeño duende navideño no solo había construido una pirámide; había traído un pedacito de magia a la vida de sus amigos.
Más tarde, Anton se sentó tranquilo bajo la luz de las velas, mientras la nieve caía suavemente afuera, sintiéndose feliz y en paz. Ahora sabía: no son los regalos ni las decoraciones lo que hace especial la Navidad, sino el amor y la alegría que compartimos entre todos. Y con ese pensamiento, encontró su tranquilidad—porque la Navidad no era solo una fiesta; era un sentimiento de hogar y comunidad.
Así terminó la historia de Anton, con una sonrisa cálida en los labios y la certeza en el corazón de que cada pequeño gesto cuenta—por más insignificante que parezca.